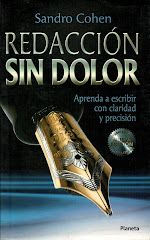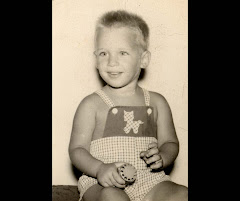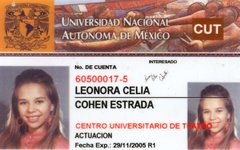se vive en la calle, en el sabor de los barrios. Se trata, quizá, del indicador cultural más importante de cualquier lugar. Así vemos qué es importante para sus habitantes. En Nueva York, por ejemplo, nos damos cuenta de inmediato que la rapidez es de suma importancia en la parte central de Manhattan: hay aceras anchas para que mucha gente camine a gran velocidad, y en el subsuelo está el verdadero sistema circulatorio: el tren subterráneo, que llega prácticamente a todas partes y que todo el mundo utiliza, no sólo los pobres y quienes no tienen coche. Allá, gracias al subway, poca gente necesita o quiere auto. Y en la parte sur de la isla todo cambia: calles estrechas, cafés sobre las aceras, restaurantes acogedores. Para decirlo pronto: una especie de pequeño París en Manhattan.
se vive en la calle, en el sabor de los barrios. Se trata, quizá, del indicador cultural más importante de cualquier lugar. Así vemos qué es importante para sus habitantes. En Nueva York, por ejemplo, nos damos cuenta de inmediato que la rapidez es de suma importancia en la parte central de Manhattan: hay aceras anchas para que mucha gente camine a gran velocidad, y en el subsuelo está el verdadero sistema circulatorio: el tren subterráneo, que llega prácticamente a todas partes y que todo el mundo utiliza, no sólo los pobres y quienes no tienen coche. Allá, gracias al subway, poca gente necesita o quiere auto. Y en la parte sur de la isla todo cambia: calles estrechas, cafés sobre las aceras, restaurantes acogedores. Para decirlo pronto: una especie de pequeño París en Manhattan.
A los neoyorquinos, tanto les ha gustado la experiencia europea del restaurante-café sobre la acera, que esta modalidad ha cundido: en los últimos cuatro años, la cantidad de establecimientos de este tipo ha aumentado en 25 por ciento. Actualmente existen 900.[1] El único problema es que los nuevos cafés de acera, en muchísimas ocasiones, se ubican sobre avenidas muy anchas, sumamente transitadas, y el aroma a café se mezcla con el del diesel, y lo único que puede escucharse son enfrenones y claxonazos.
Por su parte, París es la ciudad humana por excelencia. Está hecha a la medida de la gente que la vive. Allí se puede caminar durante horas sin sentirse hostigado. Todos los remates visuales son cuidados —aunque en este aspecto Venecia es insuperable, y Zacatecas no canta mal las rancheras—, como si fueran pinturas. No hay cuadra sin café, bistrot, restaurante, librería, galería…, y parques hay por todas partes. Y es invaluable el privilegio de tener un río que la atraviesa toda.
la medida de la gente que la vive. Allí se puede caminar durante horas sin sentirse hostigado. Todos los remates visuales son cuidados —aunque en este aspecto Venecia es insuperable, y Zacatecas no canta mal las rancheras—, como si fueran pinturas. No hay cuadra sin café, bistrot, restaurante, librería, galería…, y parques hay por todas partes. Y es invaluable el privilegio de tener un río que la atraviesa toda.
¿Cómo es la ciudad de México en este sentido? ¿Qué revela acerca de nosotros? En términos generales, resulta hostil. En mi primera crónica enviada desde la capital de Francia, “París nunca es lo mismo sino casi todo”, me referí a la hostilidad que acosa a quienes tenemos que trasladarnos de un lugar a otro dentro del enorme Distrito Federal, en contraste con lo acogedor que es la Ciudad Luz. Un lector anónimo —airado— reaccionó de esta manera: “asqueroso [sic] que haya mexicanos como tu [sic] que hablan mal de su ciudad, y sin venir al caso, además. Por favor ¡QUEDATE ALLÁ! [sic], mexicanos como tu [sic] dan verguenza [sic] ajena”. (El comentario completo aún puede ser leído después de la crónica). A este lector le molestaba sobremanera que yo hiciera comparaciones, contrastes, entre las dos ciudades, y que ese contraste no favoreciera al equipo local. Pero me parece esencial que lo hagamos, pues así descubrimos quiénes somos realmente: qué permitimos, qué prohibimos, qué forma damos a nuestra existencia.

Es casi imposible caminar más de unas cuantas cuadras en el Distrito Federal, sea por el mal estado de las aceras o porque el tránsito vehicular siempre tiene la preferencia. Las avenidas principales, salvo el Paseo de la Reforma —entre Bucareli y la salida a Toluca—, tienen largos tramos verdaderamente feos. Proliferan talleres mecánicos al aire libre, estacionamientos que no son sino lotes baldíos, edificios medio derrumbados; casi no hay botes de basura ni dónde sentarse a apreciar la vista… ¿Cuál vista?
Pero parece que en algunas colonias la gente se está poniendo las pilas. Coyoacán siempre ha querido conservar su sabor propio, pero debe lidiar con ambulantes y la omnipresencia del automóvil en calles y callejones diseñados para caballos y carruajes durante la Colonia. La Condesa amenazaba con afearse irremediablemente, como la colonia Roma, pero se está salvando. La San Rafael ha perdido su carácter, pero Santa María la Ribera aún lo conserva. Aún falta muchísimo, sobre todo que nos demos cuenta de que nuestras colonias nos reflejan. Y creo que nuestra imagen en el espejo no es del todo halagüeña.
Pero si la comparamos con otra ciudad, Bogotá, salen a relucir aspectos muy positivos del Distrito Federal. Hay rincones de la capital colombiana realmente hermosos, como la Candelaria, que siempre me ha recordado San Cristóbal de las Casas. Y existen bellas colonias en el norte de la ciudad, pero resulta que lo son porque allí vive la gente más rica, amurallada. La mayor parte del área urbana, fuera de las áreas más comerciales y transitadas, está realmente en mal estado, con una infraestructura muy dañada, o nula en algunos casos. Y Bogotá está en mejores condiciones que muchas otras ciudades del país. Además, ha ido recuperando espacios totalmente perdidos, como el Cartucho, que eran unas 20 hectáreas detrás del Palacio de Nariño (el corazón político del país), donde reinaba una violencia absoluta a cargo de sicarios, narcotraficantes, adictos, chulos y toda la fauna que pulula a la sombra de la impunidad. Ya que no está el Cartucho —ahora es un gran parque—, han brotado incontables cartuchitos, como “El Bronx” —que no está muy lejos—, donde la policía no se mete y se salva quien puede.
Hay violencia en el Distrito Federal, y la hay en Bogotá, pero la violencia colombiana condiciona casi todo. Se trata de una ciudad y un país en guerra, en estado de sitio constante, lo cual ha cercenado los nexos sociales verticales. La desconfianza generalizada es mucho más palpable que en México. Y esta desconfianza se traduce no pocas veces en desprecio y agresión física desde el que posee el poder económico hacia el que no lo tiene. Colombia y México son como primos hermanos, pero aquélla nunca tuvo su revolución: sigue en el poder el equivalente de las “400 familias porfirianas”, sólo que están enfrascadas en un muy mal triángulo —nada amoroso— entre el narco, los paramilitares y la guerrilla. Malo para el país, pero sumamente productivo —para algunos— en términos económicos: el terror es una industria en Colombia, y se ganan millones de dólares todos los días. A muchísimas personas no convendría en absoluto un cese de hostilidades, que reinara la paz. Por desgracia, el 90 por ciento de la población paga el precio porque el otro 10 viva como reyes detrás de las rejas que han erigido para protegerse del caos que ellos mismos han creado.
Las casas, tiendas y hoteles ubicados dentro del área que llegó a ser el Cartucho fueron abandonados por la mayor parte de sus propietarios, o dejados en manos de terceros. Para decirlo de otro modo, la decadencia del centro de Bogotá fue resultado directo de lo que muchos especialistas reconocen como un asesinato político premeditado para poner un alto a quien habría hecho causa común con los más necesitados, y no los que detentaban el poder desde tiempos de la Colonia. Ésta fue la violencia —producto de la total y absoluta intransigencia de quienes manejaban los hilos políticos y económicos de Colombia— que sembró la que se padece actualmente, casi 60 años después, aderezada con el narcotráfico, una derecha insaciable con múltiples brazos armados (los paramilitares) y la guerrilla que nació para combatirla, pero que en algunos casos ha perdido sus ideales y se ha conformado con la guerra como modus vivendi, casi igual que sus contrincantes.
Me duele Colombia porque es un país muy hermoso, y sus hombres y mujeres —todos aquellos que tanto sueñan, estudian y trabajan para salir de la vorágine que los ha tragado irremediablemente hasta ahora— son realmente valiosos y valientes. Estos colombianos de a pie, quienes nada tienen que ver ni con el narco ni con la guerrilla ni los paras, darían lo que fuera por vivir dentro lo que nosotros llamaríamos “la normalidad”. Por eso emigran en números cada vez más preocupantes. Sólo entre 1998 y 2000, por ejemplo, salieron del país 600 mil ciudadanos colombianos, y no regresaron nunca. No hallaban trabajo a pesar de haberse preparado, el futuro se les cerraba, o sólo se les abría por frentes de la legalidad.
Empecé este ensayo hablando de cafés y remates visuales, para terminar con una nota de pesadumbre extrema. Lo hago porque oigo pasos en la azotea, porque al narco le encantaría apoderarse de nuestras ciudades, corromper totalmente a nuestros gobernantes y dirigir la economía mexicana a su gusto. La izquierda no parece comprender su responsabilidad de liderazgo y se enfrasca en luchas intestinas; la derecha está muy contenta con mantener el status quo, y nadie parece tener los tamaños o la inteligencia suficientes como para llamar al pan pan, y al vino vino: el narcotráfico es un negocio de oferta y demanda, como cualquier otro, y demasiada gente en el poder está metida hasta las narices en él.
No quiero esto para México, y sé que el 99 por ciento de los mexicanos, tampoco. Por eso no podemos meter la cabeza en un agujero y gritar, con la boca llena de tierra, “¡Sólo México es bello!”. Nosotros determinamos cómo vamos a vivir, qué permitiremos y qué no. No queremos ser ni París ni Nueva York ni Bogotá. Cada ciudad mexicana, y cada pueblo, debe ser todo lo que puede y quiere ser. Por eso es importante recuperar los espacios públicos —para cafés, para teatro y música en la calle, para caminar— y volver a llamar nuestro lo que nos ha sido arrebatado por circunstancias que se han salido de control. Esto trasciende los partidos políticos, pero hay intereses creados muy fuertes que apuestan todo a que, en nuestro papel de ciudadanos, no hagamos nada y nos quedemos callados, atemorizados. Hemos perdido muchos años, varias generaciones, incontables sueños. La ciudades son nuestras, el país es nuestro. Recuperémoslo.
[1]Frank Bruni, “Curbside, We’ll Never Have Paris”. New York Times, Week In Review, domingo, 30 de septiembre de 2007, pp. 1, 4.
Ciudades de las fotografías:
1. Nueva York
2. Nueva York
3. París
4. México, DF
5. México, DF